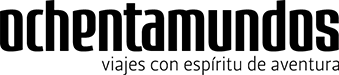Historia de un encuentro en un lugar remoto de la Tierra.
Escribe y saca fotos Guillermo Gallishaw
Desde hace unos días, tengo en mi mente una imagen: una pareja de ancianos que vive sola a orillas de un lago en Tierra del Fuego, casi aislados del mundo. Los conocí durante un viaje que hice por toda Argentina. Alguien nos había pasado el dato de estos viejitos: “Viven solos, a orillas del lago Fagnano, a treinta kilómetros de Tolhuin. Puede ser interesante para la historia que están contando”. La historia que estábamos contando era esta: dos amigos que viajan durante tres meses por todo el país para, luego, escribir un libro con fotos. Cuando faltaban cinco días para que el viaje de 20.000 kilómetros llegara al final, conocimos a esta pareja. Los dos rondaban los ochenta años y vivían solos en una cabaña de madera. No nos fue fácil encontrar la casa. Veníamos desde Ushuaia por la RN3; las nubes estaban bajas, y los bosques de lengas con las montañas de fondo le daban un tono lúgubre al paisaje. Me acuerdo que paramos algunas veces a sacar fotos porque nos fascinó el escenario. De a ratos, caían copos pequeños de nieve.
En eso estábamos cuando llegamos, más o menos, a dónde nos habían dicho que vivían los viejitos. “A mano izquierda”, nos habían indicado. Vimos una huella que intuimos que llevaba a la casa, y nos metimos. Era el principio de la primavera, así que había nieve a los costados, debajo de los árboles. Avanzamos unos doscientos metros en medio del bosque, por un camino barroso, hasta que dimos con la cabaña, que humeaba desde la chimenea. La cabaña, el humo, el bosque, las nubes bajas, el lago y las montaña. Al costado, el viejito picaba leña. Parada bajo el marco de la puerta, estaba la viejita, mirando a su viejito. Creo que los dos deben de haber escuchado el sonido de nuestra camioneta llegando, pero no se giraron para ver. Recién cuando nos bajamos, hicieron contacto visual con nosotros. Imagino que no entendían qué hacíamos ahí, pero no mostraron gesto de asombro.
Me acerqué al viejito, que ya había dejado el hacha clavada en un tronco, y me extendió su mano derecha, curtida y áspera, con una sonrisa. Vestía un suéter desgastado, azul, escote redondo, y un gorro de lana que le tapaba casi toda la frente. El pantalón le quedaba grande, pero lo sujetaba con un arreglo que, intuyo, se lo habría hecho la viejita. Estaba encorvado, pero se lo veía fuerte. Nos dimos la mano y, con calma, intenté explicarle qué hacíamos ahí. Me interrumpió en seguida y nos invitó a entrar.
“Hace 20 años que vivimos acá. Yo estoy por cumplir ochenta años, y él ya tiene 86”, dijo la viejita, con un tono suave y dulce. Mientras el viejito alimentaba la chimenea que, a la vez, hacía de caldera, ella nos daba charla.
Habremos estado cerca de veinte minutos. Después les pregunté si les podía tomar una foto. Accedieron. Es la imagen que acompaña este relato.
Nos despedimos.
Al principio de este relato anticipé que, desde hace unos días, tengo este recuerdo dando vueltas por mi cabeza. Me acordé de ellos y pensaba si aún estarían vivos. En mi mente, lo están. Son Pedro y Luz. En esos pocos minutos que duró el encuentro, fue imposible conocer toda la historia. Yo no llegué a convivir con una mujer ni un mes, pero tengo a mano el caso de mis padres, que también tienen más de ochenta y ahí están, viviendo juntos y amándose a su manera. Imagino que tanto a mis viejos como a Pedro y a Luz, pasar toda una vida juntos no les debe de haber sido fácil. Muchas veces uno observa una realidad y la idealiza, pero detrás hay un sinfín de pormenores del día a día que desconoce. Como cuando ves a un deportista tipo Federer, que ganó todo, tiene una familia hermosa y su imagen es impecable. Eso es lo que vemos, pero detrás debe de haber un trabajo diario dedicado, duro, pero elegido a conciencia. Como sea, hoy, en mi mente, Pedro y Luz viven en un recuerdo romántico e idealizado que me generan una ilusión de amor.