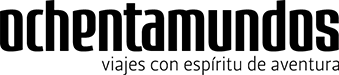Dice Hilda Corimayo que en su comunidad hay un conocimiento que se transmite de generación en generación, y reza así: la relación entre el ser humano y la Naturaleza debe ser de reciprocidad. Parece llano, simple, obvio, pero tal vez de tan evidente, hoy ese concepto se nos escurre entre las manos y la estabilidad ecológica del planeta tiembla. Acá les presentamos a Hilda, una de las protagonistas de la serie documental Historias de la Naturaleza, que se estrenará el 5 de junio de este año.
Escribe y saca fotos Guille Gallishaw
Desde Cachi hacia donde sale el Sol, montañas. Desde Cachi hacia donde se pone el Sol, montañas. La depresión del gran Valle Diaguita Calchaquí tiene, a la altura de Cachi, dos cordones montañosos que la encierran, o la abrazan. Por el oriente, la Cuesta del Obispo alcanza los 3348 metros sobre el nivel del mar. Por el poniente, el Nevado de Cachi se eleva hasta los 6380 metros sobre el nivel del mar. Cuando Hilda Corimayo aún era una niña, tenía el deseo de ir más allá de esas montañas que rodean Cachi, el lugar donde nació y se crió. “Para ver qué había, pueh.” Como la princesa Moana, que siempre miraba el horizonte desde la playa y le decía a su abuela que quería navegar hacia donde se ponía el Sol. El papá de Moana le tenía prohibido ir más allá. Le decía que era peligroso, que de dónde le venían esas ideas. Que a nadie en la isla se le ocurría semejante cosa. Hilda no recuerda que su padre le bajara de un hondazo esas ideas, pero lo cierto es que ninguna niña o niño quería aventurarse más allá del pueblo, más allá de ese valle que resguarda, protege, da seguridad. “Cuando tenía trece, me subí al camión de un amigo de mi papá, y me fui. Pasamos por la recta del Tin Tin y cuando aparecieron esas montañas tapadas de selva, yo no lo podía creer. Todo verde, tan distinto a las que había visto siempre. Y después, llegar a la ciudad de Salta. Guau. Yo miraba todo, todito.” Con catorce años tomó una decisión más arriesgada: ir a Buenos Aires. Sola. Pero eso es otra historia.
–
El Gran Valle Diaguita Calchaquí corre de Norte a Sur por el territorio de las actuales provincias de Salta, Tucumán y Catamarca. En el pasado, aquí vivían diferentes comunidades. ¿Cuánto tiempo pasado? Es difícil de saber. Lo que es seguro es que en Puente del Diablo (La Poma) se hallaron restos de ocho cuerpos, uno de ellos momificado, del 8000 antes de Cristo. Pero, ¿eran Calchaquíes? Pedro Cabral, arqueólogo del Museo de Cachi, tiene dudas. “El nombre calchaquí proviene de crónicas. Digo: pensemos la mediación que hay para establecer ese nombre: personas europeas que no conocen el territorio, que no manejan el código cultural, escriben sobre este lugar. Y, a través de esa escritura, nosotros consideramos si eran o no eran calchaquíes.” Y claro. Todo, absolutamente todo lo que conocemos del mundo está condicionado por quien te lo cuenta. Ariel Prieto, por ejemplo, desconfía de las voces dominantes que cuentan esta historia. Ariel integra la Red de Turismo Diaguita Calchaquí y lleva a turistas a conocer su lugar: Las Pailas, cerca de Cachi. “Ahora declaran al Camino del Inca como patrimonio cultural, pero mucho antes de los incas, estaban nuestros verdaderos ancestros acá. Además, el nombre diaguita es un nombre impuesto por los españoles.”
Repito: todo lo que conocemos está contado por alguien, en un momento determinado, con intenciones y demás. Una enunciación. Claramente, Ariel reivindica un cuento diferente al de los conquistadores: el que fue transmitido de formal oral por sus ancestros. “Bueno, nosotros descendemos de diaguitas, de incas. Nadie sabe exactamente. Sí descendemos de pueblos nativos precolombinos”, dice Hilda Corimayo. Cori: oro. Mayo: río. Corimayo, o río de oro, en lengua quechua. Mientras camina por el sitio arqueológico La Paya, a unos kilómetros al Sur de Cachi, Hilda cuenta: “Acá me crié. La casa de mis padres, donde me crié, está ahí -señala hacia el Este y se distingue, a lo lejos, una casa de adobe -. Cuando era chica, veníamos acá con mi hermana a arrear las cabras. A veces nos quedábamos jugando. Teníamos una amiga invisible. Era como una vecina, a la que le íbamos a pedir azúcar. Y hacíamos como que tomábamos un te. Después agarrábamos piedritas, las poníamos todas por acá, desparramadas, y jugábamos a que eran nuestras cabras. En un momento las juntábamos y hacíamos como que las poníamos en un corral. A veces ¡nos quedábamos dormidas!” No hay casas, no hay calles, no hay ruidos de autos ni de gente. Sólo hay cardones, muchos cardones, un suelo irregular, pedregoso, montañoso, con enormes cerros hacia el Oeste, y con el valle del río Calchaquí hacia el Este. Hilda dice a veces nos quedábamos dormidas y cuando nos despertábamos, las cabras que eran de verdad se nos habían ido por alláaaaa lejos y suelta una carcajada. Pero todo en un tono suave, dulce, a bajo volúmen. Saca su botella de la mochila y, antes de tomar agua, tira un chorrito al suelo. “¿Por qué hacés eso?” “Para convidar. Siempre convido.”

–
Según el CENSO de 2010, Cachi tiene una población de 7315 habitantes. Se encuentra a 157 kilómetros de la ciudad de Salta y a 2531 metros sobre el nivel del mar. Frente a la plaza del pueblo, sobre una calle empedrada, el bar de Oliver es EL point. En una de las mesas con logos de Cerveza Salta, dos francesas de veintipocos quieren pedir vino blanco. Intentan hacerlo en un español torpe, pero la moza no entiende. Intentan en inglés, pero la moza no habla inglés. Alguien de una mesa vecina interviene, y todo solucionado. El turismo internacional fue creciendo, sobre todo durante la última década. Actualmente, la demanda hotelera es tan alta y sostenida que casi no hay temporadas alta y baja. Pero en la década del ‘80, este boom aún no había explotado. Un día que Hilda no recuerda con precisión, ella estaba en la puerta del museo del pueblo, también frente a la plaza. Era apenas una adolescente cuando un turista le preguntó si sabía dónde quedaba Cachi Adentro. Ella, híper tímida, susurró que sí. Pero se envalentonó y se ofreció a acompañarlo. Desde ese día, Hilda es guía de turismo. “Fue de a poco. No tenía conocimientos ni nada. O sí, no sé. Tal vez ya estaba preparada de antes y no lo sabía. Porque yo ya conocía todos los lugares y su historia, porque mi papá me llevaba y me contaba sobre los sitios, sobre nuestros antepasados. Era un conocimiento empírico.” Hoy, a cuarenta años de aquella primera salida, Hilda trabaja con una agencia argentina que trae turistas de distintas partes del mundo. La contratan como guía local. “A la tarde tengo una salida con una inglesa. Me dijeron de la agencia que quiere caminar, así que vamos a ir a Las Pailas, a subir algún cerrito.” En sus salidas, Hilda no sólo relata historias, cuenta sobre pinturas rupestres y leyendas de comunidades originarias. También suele colar mensajes ambientalistas, sin ser ambientalista.
“Porque el vínculo con la Naturaleza era de reciprocidad. A todo eso que hoy se le llama medioambiente, nosotros lo llamamos Pachamama. La máxima deidad de los diaguitas era la Madre Tierra. Pero la Madre Tierra no es sólo la tierra, es todo: el aire, la nube, el viento, el sol, el rayo, la lluvia, el cielo, la noche, el día. Todo lo que hace a que nosotros podamos tener vida. Los árboles, los animales silvestres… que los cría ella, la Pachamama. Además, que nos provee del aire que respiramos, pueh. Ella cuida a los árboles, que son los que nos limpian el aire para que nosotros respiremos. Bueno, después la ciencia comprobó eso, pero era un conocimiento que ya estaba de hace mucho.”
El sol del mediodía pega fuerte mientras Hilda camina por el sitio arqueológico La Paya. Sombrero de tela de ala ancha, camisa de jean de mangas largas, pantalón largo de tela respirable con mangas desmontables y zapatillas deportivas. Las manos y el rostro es lo único que le queda al descubierto, a merced de los rayos del sol. Desde donde estamos, la vista es amplia, gran angular. Sopla una brisa. Hasta hace unos segundos, sólo se escuchaba el ruido de los pasos sobre estas rocas sueltas. Ahora, mientras intento recuperar la respiración, Hilda frena en Casa Morada y se prepara para decir algo importante. O, al menos, algo que ella quiere asegurarse de que quede bien claro.
–
La arqueología asegura que los cuerpos encontrados en Puente del Diablo tienen ocho mil años de antigüedad. Hilda dice que sus antepasados siempre contaban que, cuando llegó Cristo a este planeta, aquí ya existían comunidades organizadas. Como sea, las cuentas dan que hace unos cuantos miles de años (MILES), por donde estamos parados ahora, en Casa Morada, ya había comunidades. Hasta que un buen día, llegó un extranjero bien diferente. La historia ya la leí varias veces, siempre el mismo cuentito conquistador, siempre desde el mismo punto de vista. Pero nunca de Hilda.
“El primer grupo de españoles que entraron a este valle llegaron a este lugar, aquí donde estamos parados nosotros. Casa Morada. Se dice que llegaron acompañados de los incas payus, que eran los conocedores de los caminos. Venían desde el Norte, de lo que hoy es Perú. El cabecilla del grupo era Diego de Almagro, que llegó en febrero de 1535. Dicen que los ríos estaban crecidos, pero no se llamaban río Calchaquí, porque ese es el nombre que le ponen ellos. Y aquí estaban los Chicoanas. Donde estamos ahora, en Casa Morada, era la casa del Inca, que los recibió. Estuvieron dos semanas y les dieron de comer todo lo que cultivaban acá: maíz, papá, de todo. Y después siguieron rumbo para el Sur. Pero el español no ha venido para quedarse. Ellos desandaban los territorios porque buscaban el oro y la plata. Nada más.” Hace un silencio. Son unos cinco o seis segundos. Deja que la vista recorra el horizonte. Vuelve a mirar a los ojos. Pasa un segundo. Dos. “Además había un cuento que resonaba en el Abya Yala. ¿Sabe lo que es? El Abya Yala era lo que hoy es la América.” Pausa. Sostiene la mirada, con la cabeza erguida, apenas echada hacia atrás, como para ganar unos milímetros de altura. Me mira desde arriba. “No se llamaba América. Así le pusieron los españoles. Antes de que se llamara América se llamaba Abya Yala. Entonces se dice que en algún lugar del Abya Yala, había una ciudad construida de oro y plata. Le llamaban El Paititi. O la Ciudad Dorada. O no sé qué más. Y eso andaban buscando los españoles, pueh. Que nunca la encontraron. Ni lo encontraremos. Se cree que sí existió. Que en algún lado todavía está sepultada.”
Doscientos cincuenta kilómetros al Sur de Cachi, la mina de oro y cobre Bajo La Alumbrera es explotada desde 1997. Según el sitio oficial de La Alumbrera, la mina es operada por Glencore, una multinacional con sede en Suiza (la mayor empresa de alimentos del mundo), y por Goldcorp y Yamana Gold, ambas canadienses. A medida que uno se acerca a la zona yendo por la ruta Nacional 40, aparecen carteles de prohibido detenerse, prohibido sacar fotos, prohibido mirar. Los drones se frenan automáticamente y los teléfonos celulares dicen “sin señal”. Aunque no se puede mirar, desde la ruta se ve clarita una pista de avión. Los españoles buscaban El Paititi, no la encontraron, masacraron a los Quilmes y al resto de las comunidades originarias y se fueron. Sin el oro, que lo tenían casi delante de sus narices. Sin el oro que hoy sí explotan suizos y canadienses.

–
A las ocho de la mañana de un día de noviembre, un tímido silencio deja pasar los primeros rayos del dios Sol. Las calles medio torcidas, algunas con adoquines, otras de asfalto, otras de tierra. El polvo y la luz rasante del amanecer. Unos pocos van y vienen. Los turistas empiezan a despertar, algunos en sus hoteles, otros en casas que alquilaron. El ritmo del pueblo suena a tambor de copla, seco y suave, pero bien claro. Hilda aparece con dos bolsas de tela que rozan el suelo. Entra al mercado, pasa rauda hasta su puesto y, sin pausa, empieza a acomodar las verduras. “Me di cuenta de que los hoteles y restoranes de acá compraban verdura que venía de Salta y de otros lugares, y pensé que sería mejor que se las vendiéramos nosotros, que cultivamos acá en el valle. Tendrían verduras más frescas, sin tanto traslado en camiones.” Así que armó una suerte de red de agricultores locales y los fue contactando con los comercios. Por su trabajo de guía de turismo, tiene contacto diario con hoteleros y gastronómicos. “Al principio era una idea, pero yo no sabía cómo organizarlo. Hasta que empecé. Y ahora funciona bastante bien.”
A las ocho de la noche, el dios Sol ya se ocultó tras el Nevado de Cachi, pero la claridad aún es intensa. Hilda camina por un cerrito, con una bolsa de tela que roza con el suelo pedregoso. Trepa a una loma, se sienta y, de la bolsa, saca un tamboricto. Dice que la copla es algo que no se enseña en una escuela o academia. Que es algo que se aprende en la comunidad por haber ido a lugares en los que se coplea. Que la copla es espontánea. Que las coplas son anónimas. “Esta que voy a cantar ahora, por ejemplo, la cantaba mi papá, pero no la había escrito él. Nadie sabe quién es el autor o autora.” Se acomoda en una roca que hace las veces de asiento, mira a un lado y a otro del horizonte de forma aleatoria y así, sin más público que dos personas, se pone a coplear.
Ya viene esa nube negra
tapando el cerro Mochito
Vidita, si me querés
tapame con tu ponchito. ✪