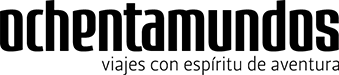La mayor concentración de volcanes del planeta se esconde en el extremos Suroeste de Mendoza. La escritora Laura Repetto quiso ir tres veces, pero por H o por V las tuvo que cancelar. Hasta que el último verano lo logró. Amigas y amigos de Ochentamundos: pasen y lean, esto es La Payunia.
Escribe Laura Repetto. Sacaron fotos L.R y Camilo Thomas Stirling.
Un silencio espacial guarda ecos del pasado y el aire que respiro me llena de energía. Acostada sobre un colchón de lapilli tibio, con los ojos cerrados, siento en las manos la vibración de un trueno. Pocas veces se hizo carne con esta intensidad el concepto de estar presente en el aquí y ahora.
Abro mis ojos sin ganas, quiero prolongar este momento. Valeria, nuestra guía, nos indica levantarnos para seguir camino. Minutos antes propuso esta parada para acostarnos sobre el suelo, sentir el lugar y llevarnos mucho más que fotografías.
Llegamos en caravana: un bus de la agencia de turismo y cuatro camionetas, una era la nuestra. Al ser un Área Natural Protegida (665.682 hectáreas) es condición recorrerla con guías habilitados. Este es un viaje postergado tres veces, de manera que estar aquí me resulta increíble.
Recorremos La Payunia, en el Departamento de Malargüe, sur de Mendoza. Piso el suelo de una de las regiones con más densidad y diversidad de volcanes del planeta. Más de ochocientos.
Nuestra guía nos cuenta en una de las paradas que esta vasta región se formó hace millones de años, las últimas erupciones se produjeron hace no más de 10.000. Las lluvias son escasas y no hay asentamientos humanos, por lo que el paisaje se conserva prácticamente intacto, sin erosionar, deslumbrando con su variedad.
Nos dice también el origen de la palabra Payunia: su nombre proviene de la voz pehuenche payén, que se traduce como “lugar donde hay mineral de cobre”. Mi traducción personal es ligeramente más larga: “lugar donde el tiempo se detuvo para regalarnos a quienes vivimos en este período, una visión fabulosa”.
Arriba, un cielo de mil grises y nubes de tormenta arremolinadas. Hoy no es un día típico: en algunas partes del recorrido llovió, los colores del paisaje crecieron en intensidad: campos de material volcánico negro azavache, las franjas amarillas que dibuja el coirón (uno de los pocos pastos que crecen en este clima) y el rojo purpúreo producto de la oxidación de la escoria volcánica. Estoy sumergida en un cuadro de Dalí e imagino que sus elefantes de patas infinitas caminan por este desierto de lava. 
Frente a mí se impone el volcán Payún Matrú, de aspecto desprolijo, aunque mide cerca de 4.000 metros, rodeado de gran cantidad de pequeños volcanes adventicios. Posee una caldera donde, producto de su explosión y posterior colapso, se formó una laguna de unos nueve kilómetros de diámetro. Allí habita el exótico sapo de cuatro ojos. Cuentan que en su ladera crece el matrú, que junto a otras hierbas y líquenes, en época de escasez de alimentos era utilizada como esterilizante provisorio por las mujeres nativas. Me sorprende un dato no menor: en estudios recientes se descubrió que emitió coladas de lava de las más largas del mundo (llegando hasta la provincia de La Pampa, con unos 180 kilómetros de extensión).
Fragmentos piroclásticos en mis manos
A mi derecha, otro volcán que domina el paisaje por su altura, el Payún Liso, con la típica forma cónica y un cráter que contiene un planchón de hielo en invierno para mutar a laguna en primavera. Miro el suelo, me arrodillo y tomo en mis manos un puñado de los pequeños fragmentos piroclásticos llamados lapilli, son livianos y tibios. Forman esta inmensa alfombra a la que llaman Pampas Negras. Instintivamente las llevo hacia mi nariz, no reconozco el aroma ni lo relaciono con ningún otro. Suelto el puñado y camino al Jeep en medio de la quietud. Sostuve por un instante algo que hace millones de años habitó las entrañas de nuestra tierra, que en medio de explosiones, movimientos cataclísmicos, cenizas, estruendos y estallidos salió para reposar ahora, quién sabe hasta cuándo. Mi cuerpo está aquí, en el presente, pero mi mente y emociones viajan a gran velocidad a un pasado remoto donde el caos creó este lugar, me siento menos que pequeña.
Nos dirigimos al Campo de Bombas, una zona donde cayeron fragmentos piroclásticos mayores, burbujas eyectadas por el volcán que, al enfriarse, transmutan en esferas de diferentes tamaños, negras en su mayoría, otras rojo oscuro.
La variedad es abrumadora, una enciclopedia viva para vulcanólogos, investigadores y viajeros ávidos de conocimiento. Coladas basálticas, caminos de lava, volcanes de explosión lenta o violenta, por arriba o los costados.
Unas horas antes subimos a pie por la ladera del volcán Los Morados, llegamos hasta su cráter, rojo óxido. Derrumbado en uno de sus lados nos mostraba, como una herida aún abierta, la colada de lava que se extiende hasta perderla de vista. El viento allí arriba era fuerte, sostuve mi sombrero para que no se lo lleve y vi a lo lejos, como un hilo de agua, al Río Grande.
Esta mañana atravesamos La Pasarela para ingresar a la reserva. Allí ese mismo río pequeño a la distancia, muestra un potente caudal. Con su fuerza y el transcurso de los años se abrió paso por el manto de lava y formó un cañón profundo rodeado de cenizas que, nos cuentan, no pertenecen a ninguno de estos volcanes sino al volcán Quizapú en Chile, cuando hizo erupción en 1932 dejando a la ciudad de Malargüe bajo las cenizas. Se cuenta que los pobladores creyeron que se trataba del fin del mundo: fue tan intensa que el dia se hizo noche y la oscuridad duró dos días. Esas cenizas forman ahora parte del paisaje y se ven bellísimas en contraste con el cañón y las formaciones caprichosas de lava que lo rodean.

Un estilo de viaje
Viajo con Camilo, mi esposo y Cloé, la menor de mis tres hijos. Nuestra forma de viajar fue cambiando con los años y en este momento salimos con algunos destinos elegidos pero sin fechas definidas, guiados un poco por el clima para acampar y los tiempos que cada lugar nos pide. Hace unos días que recorremos el sur de Mendoza. Anoche fue la única en que elegimos dormir en un hotel. El agua caliente y abundante fue un placer de los dioses. La excursión que contratamos partió de la ciudad de Malargüe a las 7:45 de la mañana y dura unas doce horas, por lo que nos pareció una mejor opción para evitar demoras. Se puede ir en buses de agencias de turismo, en caravana con el vehículo propio (los caminos dentro de la reserva son de ripio, con serrucho en algunas secciones y piedras, por lo que es aconsejable que sean 4×4 o al menos altos) o contratar un guía en forma particular. Debe sacarse también un permiso en la página de turismo de Mendoza previamente. De la ciudad a la entrada de la reserva hay unos 200 kilómetros. Parte asfalto, parte ripio. A medida que nos internamos vemos las primeras “cigüeñas” que suben, bajan y extraen petróleo y decenas de caminos que conducen a los pozos. Hay grupos de guanacos que parecen no temer la presencia del hombre y miran los vehículos indiferentes mientras mastican hierba y algunos choiques asustadizos que corren sin dirección. Hay un antes y un después muy marcado por el límite de La Pasarela, un cambio evidente en el paisaje.
Llega el momento de regresar. El verano nos regala un par de horas extra de luz por lo que nos separamos del grupo y recorremos el camino de ripio en lugar del asfalto para no romper de forma abrupta el encanto. Nos dirigimos a Castillos de Pincheira para acampar, el sol se abre espacio entre las nubes y las tiñe de colores. Por el espejo retrovisor aún distingo, lejano, algo del relieve de los volcanes y pienso que lo que en algún momento de la historia de la Tierra debió ser un infierno dantesco es ahora un paraíso.
Mi ritmo y aquello que captura mi atención no es igual al del otro. Es por eso que esta primera visita es un acercamiento inicial porque deseamos vivirlo de todas las formas posibles. Volver en invierno y sumar el blanco de la nieve a su paleta de colores, dormir una noche bajo las estrellas entre el negro del cielo y el de las pampas, ascender el Payún Matrú, ingresar a su cráter y ver de lejos al sapo de cuatro ojos (es obvia mi aversión a los anfibios), disfrutar más tiempo cada uno de sus rincones.
Un mar de fuego y piedra suspendido en el tiempo nos espera. ✪